Análisis | Trump, Putin y Xi Jinping se reparten el planeta
Desaparecida la bipolaridad, pareció por un momento que la globalización, ya en ciernes gracias al ímpetu de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación
El dibujo es sencillamente aterrador, y permite presagiar que buena parte de la ciudadanía del planeta se repliegue sobre sus construcciones más cercana
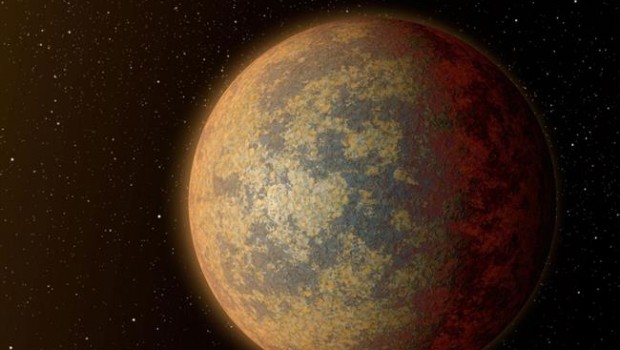
El abatimiento del muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989, que representó el fracaso del totalitarismo comunista, ponía fin a la etapa de bipolaridad, tras el reparto del mundo que habían realizado las grandes potencias en Yalta y Postdam en 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial. Durante aquel periodo de tiempo, casi medio siglo, rigió un equilibrio estratégico este-oeste, basado en la disuasión nuclear, en la “Mutual Assured Destruction” (la mutua destrucción asegurada), que contuvo las tentaciones imperialistas de las dos grandes potencias nucleares. Aquella tensión permanente represó los conflictos, controlados por Moscú y Washington, y los redujo a una dimensión manejable.
Desaparecida la bipolaridad, pareció por un momento que la globalización, ya en ciernes gracias al ímpetu de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación y a los avances de la digitalización, pareció ser cierta la hipótesis del “Fin de la historia” del politólogo Francis Fukuyama, que hizo furor en los años noventa del pasado sigo. Las utopías colectivistas habían periclitado, el demoliberalismo democrático no tenía adversarios y había ganado la partida, y, con los matices que se quisiera, no existía una opción alternativa a la democracia parlamentaria en el mundo. En realidad, en los últimos años del milenio comenzaba un mundo multipolar con numerosos conflictos regionales que las potencias ya no tenían demasiado interés en controlar, al menos mientras no interfirieran en sus intereses esenciales.
"En la multipolaridad global, han emergido frente a los Estados Unidos otras dos potencias muy dispares: la Federación Rusa y China"
En aquel marco, los Estados Unidos, la gran democracia de referencia, afianzaron su liderazgo indiscutible. Bush padre (1989-1993), Clinton (1993-2001), Bush hijo (2001-2009) y Obama (2009-2017) han preservado la hegemonía americana en el seno de una OTAN que ha representado hasta ahora un mundo liberal, civilizado y desarrollado, decidido a mantener invariablemente determinados valores culturales, morales y políticos, basados en una concepción humanista y trascendente de la historia. El enemigo de aquel designio ya no era una ideología rival, ni un competidor estratégico, sino el terrorismo fundamentalista y fanático.
En la multipolaridad global, han emergido frente a los Estados Unidos otras dos potencias muy dispares: la Federación Rusa y China. La primera, cimentada sobre los restos de la antigua URSS, alienta unos principios y unos valores que no son incompatibles con los occidentales, pero rivaliza con Occidente en los intereses geopolíticos. Si la globalización prospera e impone criterios de permeabilidad comercial, representatividad política y transparencia que son universales, Rusia evolucionará seguramente hacia un estadio cooperativo con Occidente. En cuanto a China, su futuro es una gran incógnita, dados los rozamientos culturales autóctonos que permiten la supervivencia de un régimen comunista no homologable con los modelos occidentales, ni siquiera con los anteriores que abrazaba la antigua y desaparecida URSS.
Y la mala noticia acaba de ocurrir: en ese mundo multipolar, el soporte occidental, el que entregaba desde Washington la referencia de seguridad en unos principios poco volubles y afianzados en unos códigos de libertades irrenunciables, acaba de quebrarse. Obama, una personalidad solvente, intelectualmente respetable y capaz de cristalizar a su alrededor lo más granado de la opinión pública intelectual y moral de su país, ha dado paso a un histrión, multimillonario hasta la náusea, conocido por sus frívolos reality shows en televisión, inculto y arrogante, dispuesto a laminar cuantas inercias solventes han garantizado hasta hora la pervivencia de unos valores colectivos en la comunidad occidental.
El mundo pivota, en definitiva, alrededor de una tríada sobrecogedora: En los Estados Unidos, Trump representa lo peor y lo más atávico del capitalismo brutal norteamericano. En Rusia, Putin es lo más parecido a un zar republicano, con conexiones mafiosas que certifican lo rudimentario de su sistema socioeconómico y con explícitas veleidades imperialistas que han generado roces graves con la comunidad internacional en general y con la Unión Europea. Y en China, un endogámico comité central ostenta colectivamente un poder inquietante, con el secretismo propio de los regímenes autoritarios y sin un rumbo previsible que pueda infundir seguridad a las relaciones internacionales.
Este es el panorama de la superestructura política mundial, bajo la que se cobija el sistema de estados independientes que no tiene más remedio que acatar las decisiones más o menos explícitas de los tres poderosos polos de decisión. El dibujo es sencillamente aterrador, y permite presagiar que buena parte de la ciudadanía del planeta se repliegue sobre sus construcciones más cercanas y eluda cualquier invocación al cosmopolitismo. A un cosmopolitismo pedestre y temible diseñado por Trump, por Putin y por un tal Xi Jinping.
Antonio Papell


